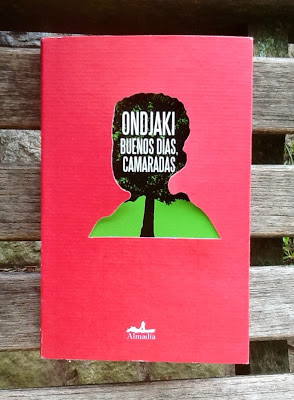Llegué a la Gare d'Austerlitz a las siete de la mañana procedente de la Estación de Sants de Barcelona. Estaba nublado y lo primero que hice fue buscar con el olfato al Sena, persuadido, como tantos otros, por mis lecturas de autores franceses decimonónicos: Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Huysmans... Cuando miré las aguas rancias y grises del Sena por primera vez, saboreando la quiche de espinacas que había comprado en un mercadillo a un lado de la estación de Austerlitz, no imaginé que iba a recorrer, de sur a norte, ese río lánguido todos los días durante una larga temporada. Mis esperanzas no tardaron en desvanecerse, igual que mis ahorros, ignorante de que el París al que llegaba hacía muchísimo tiempo que había desmenuzado y digerido la poesía: lo que llevaba en el bolsillo apenas me duró para medio comer unos días; de pronto, ansioso y aterido por la imposibilidad de encontrar a un amigo cibernético que había prometido proporcionarme alojamiento, me acostumbré a tumbarme a dormir en los parabuses cerca de la estación de Austerlitz. Así fue como dormí aquella larga temporada, mi primera en París, aferrado, con maña, a la evasiva de regresar a México antes de lo proyectado... Me apreté a la calle, que fue fría y poco amable, por dos motivos: el primero, que no sabía si iba a poder regresar a París otra vez, la oportunidad estaba frente a mí, no como la deseaba, pero ahí estaba; el segundo motivo, pues que a mis veinte años ya tenía ciertas pretensiones literarias, por lo que la calle parisina me pareció en aquel momento una etapa forzosa en el largo camino de la escritura. Esto es una falacia, o creo que es una falacia, lo de la calle y la escritura... Además, durante todo el tiempo que trajiné de la Gare d'Austerlitz a la Gare du Nord, no escribí nada, no pude escribir nada. Transcurría casi todo mi tiempo domando el hambre, que había afincado su residencia de manera permanente en mi cuerpo, dormitando en las bancas de jardines y parques, y acostumbrado, con enfermiza inocencia, a no perder mis pertenencias, que, resumidas, resumo así:
-Lo que llevaba puesto:
botas,
pantalón,
camiseta,
reloj de pulso
y suéter abrigador.
-Una mochilita azul marino, adentro:
una vieja cámara fotográfica semiautomática Minolta de 35 mm (reliquia familiar),
cepillo y pasta de dientes,
rastrillo y jabón,
frasco de crema para las manos,
una toalla
y una camisa del París Saint-Germain.
 |
La toalla de poco me sirvió, pues en varios meses sólo pude ducharme una vez, justamente en los baños/regaderas de la Gare d'Austerlitz, estación que se convirtió en mi punto de autoencuentro. (Una noche, ya cuando comenzaba a hacer frío, más flaco que una vara y más solo que un encabronado aullido, invadido de desesperación, en aquel momento con un hambre incisiva y deseoso de dormir en una cama, cansado de llevar mi mochilita azul en la espalda como un soberano pendejo, desilusionado del Sena y Notre Dame, abandonado frente a mi propia arrogancia juvenil, delirante al punto de creer que todos mis problemas y mi falta de sueño se debían a mi diario ejercicio de cargar la toalla y el frasco de crema, los tiré a la basura, en uno de esos contenedores de acero estilizado que hay en los pabellones exteriores del Louvre. Me quedé sin toalla y sin crema para las manos, y quería culpar a alguien, pero no tenía muchas fuerzas para pensar, así que caminaba y miraba, a ratos, las aguas grises del Sena y la torre esa famosa que despuntaba en la distancia infalible de París). Conocí sólo a dos personas, Kanu, un nigeriano que buscaba la manera de ir a Madrid a reunirse con su hermana (quien le ayudaría, según él, a encontrar trabajo, pese a que no sabía ni siquiera decir "hola" en español) y a Rafelito, un dominicano que se unió a Kanu y a mí durante sólo una noche; la historia de Rafaelito es breve así que la contaré: Kanu y yo estábamos sentados, dormitando, en la estación de Austerlitz y el tal Rafaelito, vestido de límpido blanco, aguardaba desesperado junto a nosotros. Llevaba tanto tiempo sin hablar en español con alguien que no fuera yo mismo, que me animé, por su apariencia, a preguntarle si hablaba español. Me explicó con rapidez que había llegado a París por la tarde y que a las cinco de la mañana tenía que tomar un tren para ir a España, según él a pasar unas vacaciones que iba a sufragar con lo que obtuvo tras la venta de su coche allá en la República Dominicana; describió el auto como un tremendo sedán con toda clase de añadiduras apantallantes: alerones, un estéreo con gran sonido, llantas más redondas que el planeta Tierra, etcétera... En fin, que el pinche Rafaelito iba a estar ahí por unas cuantas horas, así que esperaba, impaciente, deseoso de llegar a Madrid para comenzar con las vacaciones de su vida, porque, como dijo un par de veces, su sueño era conocer la capital española. Le pregunté si había estado antes en París, negó, y sin dilaciones le propuse llevarlo, por lo menos a que mirara Notre Dame y el puto río Sena, a cambio, claro, de que nos comprara a Kanu y a mí un bocadillo de jamón y una rebanada de pizza. Cruzamos el Bulevar del Hospital, conseguimos las provisiones, y encaminamos a Rafaelito hacia Notre Dame (nos hicimos una foto en el camino, adjunta abajo)... La historia de Kanu es más compleja, por eso no la contaré en este momento: pasamos juntos varias semanas, lo encontré, también, en la estación de Austerlitz, y le ofrecí un pedazo de chocolate y un trago de leche (mi desayuno-comida-cena del día), tomó el chocolate y rechazó la leche. Hablábamos en un inglés difícil, era común que no nos entendiéramos, y siempre caminaba detrás de mí: lo esperaba, le decía que caminara junto a mí, asentía, pero progresivamente me perdía el paso hasta recobrar la distancia que nos separaba en nuestras caminatas cotidianas. Mi triunfo fue hacerlo beber leche... Toda esta confesión viene hoy a cuento porque hallé, otra vez, fotografías viejas en el interior de un libro en la casa de mi madre, esta vez de Georges Perec (qué manía la de esconder fotos en los libros, y es obvio que mis padres no hojean los libros que dejé atrás...).